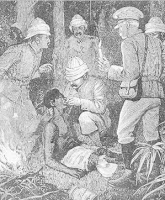El
ultimo viaje
(Cuento de René Boretto)
Estaba recién inaugurada la línea del ferrocarril entre Algorta y Fray
Bentos. Eran los primeros años del siglo y los ramales se extendían
diariamente, desparramando una telaraña de rieles que tapizaban los campos
otrora limpios y plenos de verdor.
La “moderna” máquina alemana de 1898 hacía esfuerzos livianos porque el
ramal corría por encima de la cuchilla de Haedo y raramente se encontraba con
pendientes difíciles. Desde los campos agrestes llenos de piedras hasta las
barrancas coloradas, añosas e imponentes que desafían al Río Uruguay desde hace
milenios. Tres veces por semana. Todas las semanas del año.
El principal motivador de estos viajes era el saladero Liebig. En esos
días de 1915 se trabajaba fuerte por aquello de la guerra en la Europa , sabe? Y el
ferrocarril Middland era el principal medio de transporte, porque los caminos
eran en su mayoría intransitables. Los trescientos kilómetros desde Fray Bentos
hasta la capital, Montevideo, requerían de una semana, tal como si se
continuara aquella época de diligencias que debían renovar caballos frescos
cada cinco leguas. Los arroyos, crecidos, no necesitaban de las lluvias del
invierno para salirse de madre y cortar reiteradamente las carreteras que
muchas veces eran caminos, si no senderos, vergonzosos por no poder cumplir con
su cometido de comunicar a los pueblos.
Entonces el ferrocarril era el dueño de todas las situaciones. Era el
preferido de los estancieros para hacer llegar a los saladeros o para despachar
desde los puertos, las exportaciones para la hambrienta Europa que se
desangraba en la inútil guerra. Como contrapartida, quienes podían, escapaban
de las masacres y de la intimidación del suceso y lograban cruzar los océanos
para buscar la tranquilidad y la paz de la mano del trabajo rural.
También los lentos pero seguros vagones eran los preferidos por los
gallegos, por los italianos, por los piamonteses y por los búlgaros que
abarrotaban los puertos con sus esperanzas recién depositadas en suelo
uruguayo. “Hacer l´América” como dirían los itálicos. Y se encaminaban en
largas filas desde los galpones de la Oficina de Inmigración hasta la Estación Central ,
en Montevideo, para diseminarse atiborrando trenes por los campos orientales en
busca de la tierra prometida.
Y allá fui también yo a parar, como fiel perro que soy, siguiendo por
instinto a un grupo de inmigrantes que se esforzaba por comunicarse en sus
nativos acentos, encontrando la solución en el compañerismo y apoyo mutuo,
rodeando fogones en las frías noches, esperando en la descampada Estación Young
que alguien les diera un “conchabo”.
Young había comenzado a poblarse como la mayoría de los pueblos
uruguayos: al lado de la estación del Middland, forzando la creciente población
la instalación de una escuela y de una consabida pulpería donde se juntaba toda
la peonada de los alrededores para departir amenas tertulias, crear ruidosos
campeonatos de truco o llenar los patios traseros de polvo levantado por los
bailes de rancheras y chamameses correntinos donde chinas y peones encontraban
su compañía mutua.
Trabajo había de sobra, por cuanto los estancieros llenaban vagones, uno
tras otro, de animales para el saladero Liebig, sobre las costas del río
Uruguay y allí iban a parar esos europeos cansados de tanto sufrimiento y
atiborrados de esperanzas, a ver si podían cumplir el sueño de traer, tras de
su derrotero, a sus familias sufrientes que quedaron allá atrás.
Por simpatía nomás me pegué a las bombachas anchas y a las botas de potro
rotosas de un viejo arriero de añosa piel arrugada y manos callosas y deformes.
Lo seguí a todos lados con su consentimiento y compartí las desazones de los
tantos “no hay trabajo, viejo” que recibía, plagando de noches de insomnio y de
hambre, aplacada de vez en cuando por la solidaridad de otros que con más
suerte habían conseguido trabajo.
Hasta que una madrugada, fría como la mierda, me invitó a subirnos de
callados a uno de los vagones. Pagaríamos la osadía de no pagar pasaje con el
peligro de compartir con los novillos ariscos las horas de viaje, pero grande
fue la sorpresa cuando ya dentro del cubículo, estuvimos rodeados de pavos, centenares
de ellos, que hacían su último viaje, como los vacunos del resto de la carga.
En medio de un “traca-traca” ensordecedor de las ruedas pisoteando vías
hacia el saladero, como si los ruidos de los pavos no fueran de por sí un
suplicio, mi compañero de viaje me contaba: “Los pavos también forman parte de
lo que vende la Liebig.
Bicho que llega al saladero lo mandan enlatado pa´las Europas
“.
En poco rato de escuchar, don Facundo –así se llamaba el arriero- se
explayó en su charla, y salieron a relucir las peripecias de su vida llena de
paisajes de campos vacíos, de montes achaparrados y de mugidos de los animales
que arriaba para ser sacrificados.
Desde la última estación del ferrocarril antes de llegar a Fray Bentos,
había que arriar las vacas hasta la estancia “La Pileta ”, allá donde la Liebig había encendido un
gran fogón en 1864, cuando se creó, y aún continuaba prendido, rodeado
constantemente de peones mateando o “tirando un tajo” al asador siempre
servido.
El viejo tenía un cariño especial por sus vaquillas y novillos. Había
oportunidades, después de varias jornadas, que algunas le resultaban
reconocibles y las bautizaba por el sólo hecho de tener a quien hablarle.
“Remolona”, ¡vaca porfiada! ¡Volvé a la tropilla! ¡Qué carajo!
Las miraba a todas y sabía enseguida a cuáles debía prestarle atención.
Porque era arisca, porque se quedaba rezagada o porque caminaba
defectuosamente. Aprendí pronto a querer a aquel viejo solitario pero
conversador que una vez me invitó a salir con él de polizón en un tren de la Middland.
Facundo metía su brazo en el barro de las cañadas para que las
sanguijuelas se le prendieran y desde allí las traspasaba a los novillos para
que le chuparan la “sangre mala” o para que diluyeran algún hematoma causado
por un golpe.
Con la ceniza caliente, mezclada con escupitajos de saliva marrón de
tabaco, les aplicaba de vez en cuando un emplasto sobre las heridas agusanadas
de los animales, sanándolos como por encanto.
Y a la noche, cuando los ojos se cerraban por efecto del cansancio de
tanto ver paisajes repetidos, los mugidos le servían de cántico mágico para
hacerlo dormir.
¡Don Facundo, siga con la tropa hasta la Liebis , hágame el favor!
El viejo nunca había continuado desde los potreros de la estancia –a unos
diez kilómetros del saladero- porque su tarea culminaba allí mismo, dejando a
los animales pastar para reponerse de tantas leguas de caminata o acaso
ayudando a los peones nuevos a desparramar las tropas entre los potreros que
tenían capacidad para treinta y cinco mil vacunos. Por lo demás, antes de
emprender el regreso, solía sentarse alrededor del fogón gigantesco, compartía
una partida de cartas con el gauchaje, escuchaba y se deleitaba con los
rasgueados de las guitarras y los versos fogosos de las payadas o acaso le
seguía sin titubeos los roces de las polleras anchas de una china para perderse
con ella en lo misterioso de la noche con tantas estrellas como novillos
esperando el golpe de los marrones asesinos.
Seguimos con Facundo entonces con nuestra carga ruidosa y polvorienta por
el llamado “camino de las tropas”, excavado en las barrancas marrones como si
fuese un desfiladero, cuyas paredes retenían los mugidos alargados y tristes
como si quienes los producían supiesen que estaban ya al final de su camino.
- ¡Vení Facundo! Vamu´a ver la matanza! –le convidó un veterano tropero,
asomándose entre las latas-.
Los gritos de los obreros, los mugidos de las vacas y los golpes de los
fierros, eran infernales, rebotando en los techos y en las paredes hasta
redoblarse en un bullicio caótico.
Los animales, embretados firmemente, llegaban hasta este último instante
de vida azuzados por picanas que los hacían saltar sobre el que los precedía,
lastimándoles el lomo con las pezuñas filosas. Y al final, el marronero
insensible descerrajaba el martillo grueso y pesado entre la cornamenta,
repitiendo una y otra vez el chasquido de huesos deshechos para que uno a uno,
los novillos cayeran al suelo mugriento, aún pataleando entre estertores de
mugidos lastimeros y lenguas babeando.
Facundo miraba con los ojos asombrados, como si los suyos fueran los
glóbulos desorbitados de las vacas mugientes en sus postreros hálitos de vida.
De esa vida de campos verdes, de pasturas tiernas y de trotar cansino que les
acercaba cada momento hacia la futura vida de carnes enlatadas.
Allí estaban “la rezagada”, “la chúcara”, “la remolona”, “la arisca”, “el
cansao” y “el mimoso” que le tocara animar con sus silbidos y gritos para
hacerlos llegar más rápido a ese destino de sangre y muerte.
En esos mismos ojos de Facundo vi que se sintió duramente culpable. Soy
perro pero seguramente no me equivoco con las personas.
Una cosa era vagar por los campos, al trote de la yegua oliendo el verdor
fresco de los cardales y sintiendo a los novillos dependiendo de él y
manteniendo una comunión estrecha de vida rural. Otra cosa eran los chorros de
sangre oscura que se escapaban echando vapor de los cortes precisos de los
“naifes” filosos, que después formaban arroyos negros de líquido pastoso donde
resbalaban los pies descalzos de los peones que ayudaban a colgar los cuerpos
no inertes en los ganchos de la noria tintineante y ruidosa.
El anciano salió huyendo de aquel escenario de masacre. Embarró sus botas
de potro en el mismo barro pisoteado por las vacas del brete que las encerraba
cuando venían desde los corrales hacia el matadero.
Perdió su mente y su sentir en el murmullo ahora lejano de la juerga de
muerte y aniquilación. Mientras, lagrimeando, restregó el dorso de su mano
callosa por las maderas resecas de las barandas de los bretes, lustrosas de
tanto roce de cueros empapados en sudores de las arriadas.
Desde lejos lo miré, sumido en esa espantosa soledad. Tomó Facundo las
bridas de “Patrona”, su yegua, y me silbó como siempre, para que lo siguiera.
Caminó el viejo cansinamente, desganado, apocado, apesadumbrado. La espalda,
antes torcida por las miles de leguas sentado en el lomo del caballo, tenía
nueva motivación para sentirse aún más dolida.
Cuando las chimeneas del saladero eran ya siluetas, se detuvo un instante
y montó. Intentó silbar, pero nada salió de los labios resecos.
Y continuó llorando. En silencio, pero llorando.
“!Vamos, “barbincho”! ¡Qué esperás, carajo!?
Y el horizonte espeso por el calor de febrero, lleno de pastos movedizos
y árboles negros, se onduló como espejismo, esperándonos para una nueva
arriada...